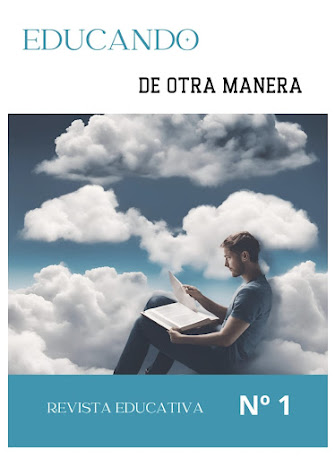Revista "Educando de otra manera" nº 1 IPEP Jaén junio 2024
PEDALEANDO
Escribí un artículo sobre la enseñanza en el IPEP al término del primer trimestre. Y ahora creo que ya tengo el rodaje de casi un curso para valorar con más detalle la enseñanza en este centro.
La mayoría de mis primeras impresiones se han confirmado. Y a lo largo del curso he seguido viendo nervios, preocupación, ilusión, vidas que se hacen y se deshacen con el peso de las cargas familiares o profesionales. He escuchado palabras como: “Tengo el taller a tope”, “Me han cambiado el turno”, “Mi madre con alzheimer”,... He seguido recibiendo mensajes desde la cárcel como: “Muchas gracias por su apoyo, significa mucho para mí”. También ha venido una niña de dos años a recoger a su padre y presentármela este: “Mira, Laura, esta es la profe de papá”.
Hemos vivido muchos exámenes y oportunidades extraordinarias: pruebas libres, exámenes fuera del centro,... Después de un curso de trabajo intenso, han tenido resultados bastante buenos. Conforme iban saliendo notas me iban escribiendo o llamando para decirme con una alegría inmensa que habían aprobado. He escuchado a alumnos balbucear a través del teléfono entre lágrimas y sollozos después de enterarse de un aprobado: “Se lo tenía prometido a mi madre, antes de que se fuera”. Y así día a día he visto cómo iban cerrando cuentas pendientes con ellos y con sus familias y al mismo tiempo, abriéndose paso a la incertidumbre de las posibilidades y sueños futuros.
Algunas de las experiencias novedosas han sido que existe incluso la posibilidad de examinarse en un centro aunque se pertenezca a otra provincia. Pues bien, permitidme una anécdota entrañable. Llegué al examen y en la puerta de la biblioteca había una pareja joven con una bebé de meses en un carrito. Intentaban dormirla para que la madre (matriculada en el IPEP de Almería desde donde nos han mandado el examen y lo corregirán, pero residente en la provincia de Jaén) pudiera hacer el examen con tranquilidad. Empezó el examen y la niña se quedó fuera con el padre pero tiempo después arrancó a llorar desconsoladamente y le pedí a la madre que saliera a coger a la niña. Así que la escena fue de película: una madre joven terminando un examen con su bebé en brazos. Creo que en algún examen posterior tuvo incluso que darle el pecho.
La realidad, más allá de lo sentimental, es que poco a poco han ido despidiéndose y estamos cerrando el curso.
Ha sido mucho lo que he aprendido de ellos. Son un ejemplo de los esfuerzos que hay que hacer para conseguir objetivos. Un ejemplo de que nadie te regala nada en la vida. Y es aquí donde quiero hacer una puntualización.
Es posible que circule la idea de que es muy fácil aprobar en el IPEP, de que las notas se “regalan”… Os voy a contar la realidad que yo he conocido: en el IPEP hay muchísimo alumnado matriculado pero un porcentaje muy bajo es el que sigue el curso con normalidad. Me refiero a asistencia regular, entrega de tareas, realización de exámenes, conexión a la plataforma,... El resto han abandonado o han cambiado el rumbo a lo largo del curso. Es verdad que el alumnado que trabaja día a día suele obtener buenos resultados pero ¡ojo!, no les regalamos la nota, lo que ocurre es que se dejan la piel.
Ahora que se acerca el verano, me vienen a la memoria las retransmisiones del Tour de Francia en los tórridos veranos de mi juventud. Aunque el ciclismo es un deporte solitario y con gran dificultad, entonces yo no podía entender que el equipo apoyara y tirara de un corredor. Y ahora es lo que veo en mis clases a diario. No todos lo consiguen pero sí los que no dejan de pedalear durante todo el año. Cuando pueden, como pueden, a deshoras, a contratiempo, con el viento en contra, con pinchazos,... Muchas veces se genera un buen ambiente en clase que hace que se constituyan en equipo, en red, en amistad, en el impulso que necesitan para coronar el siguiente puerto o el final de etapa. Y así han atravesado el curso. En solitario, en grupo, con nuestra orientación y ayuda, por supuesto,... como supervivientes de sus vidas pero siempre PEDALEANDO.